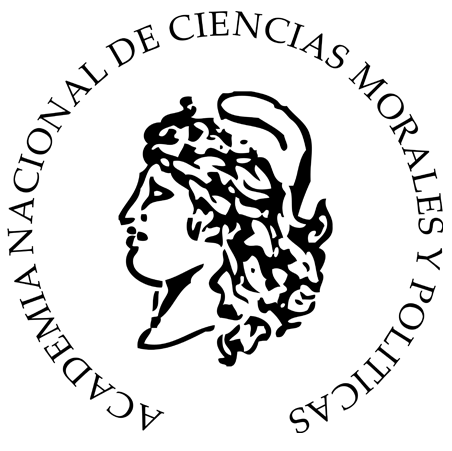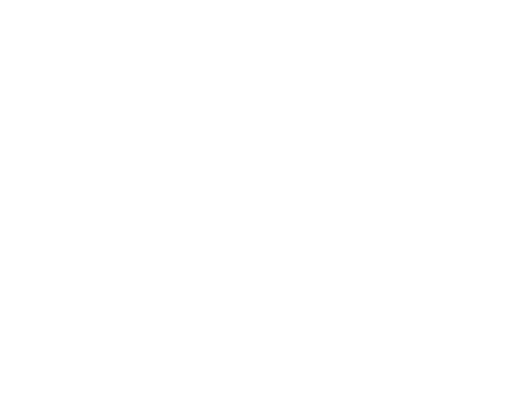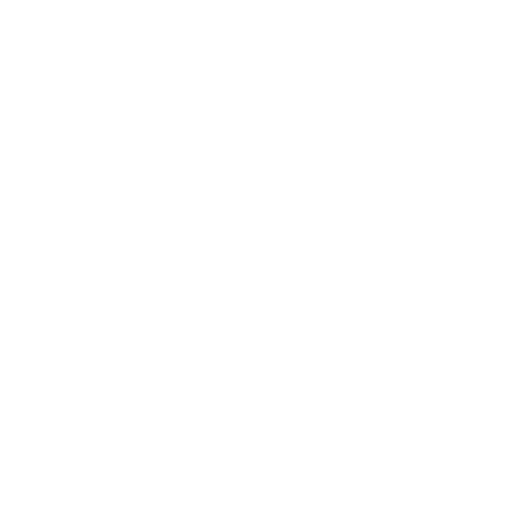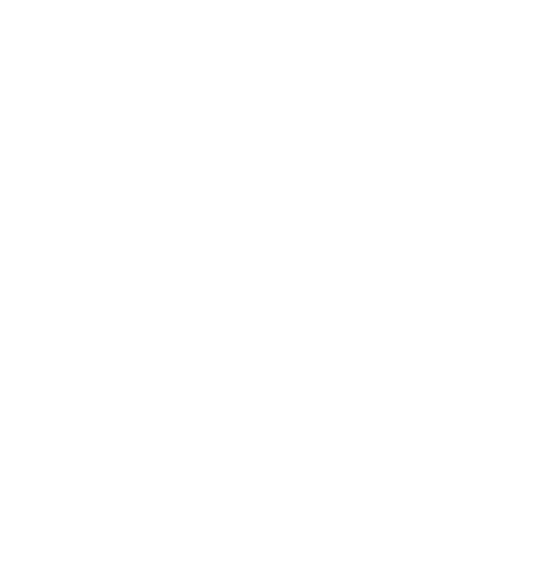La Academia

"La reunión que podríamos llamar fundacional se realizó en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Viamonte, el 28 de diciembre de 1938. "Era el Día de los Inocentes. Alguien, creo que fue el doctor Octavio R. Amadeo, dijo, sonriendo, que todos éramos unos inocentes. El hecho fue que yo redacté el Estatuto y el acta, y la Academia quedó fundada."
La Academia
En 1938 quedó instalada en Buenos Aires la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas con el objeto de profundizar los estudios de las disciplinas humanísticas que definen su campo, y colaborar con su difusión y promoción. Tiene como fin fomentar y difundir el estudio de las ciencias morales y políticas en sus distintas ramas específicas. Propender el progreso de la Nación colaborando en el mejoramiento de las instituciones políticas en general y en particular las que a ella se vinculen, en sus realizaciones presentes y futuras. Evacuar las consultas que puedan formularle los poderes públicos nacionales, provinciales y municipales, y las instituciones docentes, científicas y técnicas en cuanto sean, a su juicio, de interés general y de carácter científico. Estimular la producción científica, discernir premios y colaborar en la constitución de tribunales encargados de dictaminar sobre el mérito de la producción intelectual, relacionados con las materias de competencia. Resolver la publicación, parcial o total, de las declaraciones y resoluciones de la Academia, así como los trabajos presentados por sus miembros; en particular los “Anales”. Asimismo, se ocupa de establecer y mantener relaciones con las instituciones y personas que se dedican al estudio e investigación de las ciencias morales y políticas.
En sus casi ochenta años esta Academia ha contribuido a la cultura del país y al asesoramiento de los poderes públicos mediante dictámenes e investigaciones y una permanente indagación en materias de teoría política, constitucionalismo, legislación, ordenamiento jurídico, política internacional, historiografía, sociología política y economía.
Los ocho Institutos creados en el ámbito de la Academia extendieron e intensificaron considerablemente los campos de aquella acción científica mediante la participación de especialistas y a través del ejercicio de una particular dinámica con la participación de cerca de ciento setenta integrantes.
Su publicación regular, Anales, recoge los trabajos de los Académicos de Número y de los Académicos Correspondientes, así como los estudios realizados en el seno de los Institutos.
Integraron la Academia consagrados investigadores y juristas, incluso los Premio Nobel Dres. Bernardo Houssay y Carlos Saavedra Lamas. Los miembros son treinta y cinco, además de los académicos correspondientes, los eméritos y los honorarios.
La Academia mantiene reciprocidad con sus homólogas de España y de Chile. Su denominación proviene de la homónima de Francia, fundada en París en 1795.
Junta Directiva 2025 - 2026

PRESIDENTE
Rosendo Fraga

VICEPRESIDENTE
Rodolfo A. Díaz

SECRETARIA
Inés Weinberg de Roca

TESORERO
Manuel Solanet

PROSECRETARIO
Fabián Bosoer

PROTESORERO
Eduardo Martín Quintana
Orígenes de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
Por el Académico Dr. Enrique de Gandía

Puedo hablar de hace cincuenta años porque tengo un recuerdo claro de aquel entonces. Mi mente aún no está envuelta en tinieblas. He envejecido en años, no en pensamientos. Es que la vejez no existe. Existen las enfermedades, las decadencias, los derrumbes. Todo esto no es vejez. Son cosas que pueden ocurrir en cualquier instante. La vejez es una renuncia a muchas cosas: al amor, a los recuerdos, a la bebida, al cigarro, a los deportes, al trabajo físico y mental. Nunca he bebido ni fumado. Soy un testigo que no ha perdido la memoria y bien sabe lo que dice.
La Argentina de entonces, como la de hoy, era una Argentina con sus inquietudes y sus esperanzas. La Argentina siempre ha cambiado. La Argentina del período monárquico español no es la Argentina de la Independencia, la de la anarquía, la de Rosas, la de la Organización Nacional, la del Ochenta, la de veinte años más tarde y, luego, la de comienzo de nuestro siglo. El gran cambio, me lo decía mi padre, que había vivido esos momentos, se produjo cuando se aprobó el voto obligatorio, libre y secreto. Fue un cambio realmente profundo, increíble, porque fue a las raíces, a lo más sensible del espíritu del pueblo todo de la Argentina.
Este cambio debería ser estudiado por un psicólogo de la historia o de la sociedad, lo que se llama psicología social. Lástima que quienes analizan estos problemas no sean también historiadores. Sin la historia es inútil estudiarlos: nunca se comprenderán. El voto libre cambió la Argentina. Fue en 1912. En 1916, con ese voto libre, surgió Yrigoyen y con Yrigoyen se incubó el desquite de una sociedad que se sintió desplazada.
En 1936, Buenos Aires celebró el cuarto centenario de su fundación. El presidente Justo lo hizo imperecedero. Lo recuerdan los historiadores por la obra que dio a luz. Lo ignoran quienes recorren la avenida 9 de Julio y la avenida General Paz, ven el Obelisco y el monumento a don Pedro de Mendoza. Todo lo hizo Justo por intermedio de su intendente, el doctor Mariano de Vedia y Mitre, presidente de la Comisión Nacional del IV Centenario. Yo era el secretario general. En ese tiempo el doctor Enrique Larreta publicó su libro "Las dos fundaciones de Buenos Aires" con un prólogo mío. Mi amistad con Larreta era muy estrecha. Nos veíamos con frecuencia en su casa, hoy Museo, y hablábamos, por lo común, de la historia de nuestros orígenes. Otras veces me invitaba a pasar semanas en su estancia Acelain, un palacio encantado, mitad morisco y mitad romano, con las comodidades de un gran hotel. Una vez que yo volvía en tren, de la estación Vela, en 1938, subió a mitad de camino el doctor Guillermo Garbarini Islas, presidente del Museo Social Argentino. Nos alegramos de no hacer el viaje solos. "¿Por qué no fundamos -le dije- una Academia de Ciencias Morales y Políticas, como la que existe en París? Una nación como la nuestra necesita un centro de estudios que investigue nuestras ideas políticas y analice nuestros problemas sociales". "Dela por fundada", me contestó Garbarini Islas, "la fundamos aquí, en este tren". Así se hizo realidad, entre nosotros, este proyecto. El viaje era largo. Tuvimos tiempo de especificar detalles, de hacer una lista de nombres, de pensar en Rodolfo Rivarola y exponerle nuestra idea. Rivarola nos escuchó silencioso. Era hombre de muchos años, pero de mente lucidísima. Parecía un joven cuando hablaba. Aprobó la lista de posibles miembros y agregó otros. Lo mejor del país. Y fue así cómo Garbarini y yo empezamos a invitar personalmente, uno a uno, a los ilustres señores que se convirtieron en los primeros miembros fundadores de nuestra Academia.
La reunión que podríamos llamar fundacional se realizó en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Viamonte, el 28 de diciembre de 1938. Era el Día de los Inocentes. Alguien, creo que fue el doctor Octavio R. Amadeo, dijo, sonriendo, que todos éramos unos inocentes. El hecho fue que yo redacté el Estatuto y el acta y la Academia quedó fundada. Así comenzamos a vivir. Han pasado, desde entonces, cincuenta años. Aquellos amigos han muerto. Sólo yo estoy aquí, como un remoto recuerdo, para contar a ustedes el nacimiento de nuestra institución.
Hace cincuenta años cuarenta amigos fundamos esta Academia. Estábamos todos vivos, llenos de ilusiones y de ambiciones. Eran, en su mayoría, nombres ilustres que esperaban aún más honores. Los tuvieron. Hasta que murió uno. Entonces reflexioné que así como había empezado uno de nosotros a morir, pronto o tarde lo seguirían otros, hasta desaparecer todos. En ese tiempo, en los años que durara esa eliminación, nombraríamos a nuevos estudiosos y la Academia seguiría viviendo. Llegará un día, me dije, en que esta Academia no tendría ni uno sólo de nosotros. Hombres sin duda eminentes llenarán estos vacíos, año tras año y, tal vez, siglo a siglo, para gloria de nuestra patria. No pensé que yo tendría la suerte o la tristeza de sobrevivir a todos los fundadores; de ser mirado, un día, como el único supérstite y tener, por ello, un mérito que no representa ningún esfuerzo mío, nada más que la voluntad de Dios de mantenerme vivo durante tanto tiempo. Entonces tenía treinta y cuatro años. Hoy tengo ochenta y cuatro. Confieso que me siento como entonces, no sólo en salud, sino en ideales, en sueños. No sé lo que es una enfermedad. No tengo miedo a la muerte, como Tolstoi, ni imagino qué significa desaparecer de esta vida. Tal vez no lo sepa nadie, pero son pocos, creo, los que viven tranquilos, a un paso de la muerte, sin temer a esta amiga que nos hace señas para que la acompañemos. Hoy soy el más viejo. A mi lado hay juventud, hay ilusiones de luchas, de triunfos. En política nunca actué. Estudiaba la historia de la política y veía sus errores, las desazones que trae a los hombres. No hay nada más ingrato que la política. Seguí con la historia de la Conquista de América, del Descubrimiento hecho por Colón, de las ideas políticas de nuestra patria y del Nuevo Mundo, de la Independencia, de nuestras luchas civiles.¡Cuánto enseña este estudio! ¡Qué palabras inolvidables nos dicen aquellos hombres lejanos! Todos fueron víctimas de la política. Sus sueños fracasaron por las ambiciones de otros hombres muy inferiores a ellos. Nuestra Academia, entre tanto, incorporaba nuevos miembros, organizaba conferencias, rememoraciones, homenajes, exponía sus ideas frente a problemas angustiosos. Hasta que un día una ola inesperada de la política trajo un clima que nunca nadie antes había conocido.
Sé que entro en un camino vedado. Hay un pudor, un temor, un deseo oculto y también visible de no tocar temas ingratos o polémicos, que a veces agrian las conversaciones. Todos los países tienen en sus historias un tema tabú. En algunos está prácticamente prohibido mencionar ciertos hechos. En otros se los trata con desconfianza, con el temor siempre latente de causar irritaciones, de producir debates y enemistades. Entre nosotros existía el tema de Rosas. Hoy este tema ha sido superado. Hay otro, política actual, que tiene muchos heridos y muchos rencores. El tiempo los convertirá en historia y la historia siempre olvida muchas cosas, especialmente los dolores humanos, los que los hombres, con su inocencia, creen que nunca se olvidarán.
Cuando escribí la conferencia que, por amable invitación de nuestro señor presidente, el doctor don Segundo V. Linares Quintana, yo debía pronunciar en este acto, me dejé llevar por pasiones y recuerdos ingratos. Llené muchas páginas que combatían contra sombras y espectros. "Si no gusta -me dije a mí mismo- yo diré mis verdades". Pero luego reflexioné y pedí al doctor Linares Quintana que la leyera y me diera su opinión. Nuestro presidente, con su delicadeza, me dijo que no era necesario, que yo era dueño de decir lo que quisiese, pero yo tanto insistí que, al final, como una cortesía, accedió. Cundo nos encontramos, me dio su opinión: "No he tocado una sola palabra, pero le hago observar que usted ha escrito una historia de la Argentina, no de la Academia. Hable de sus fundadores, de los que más recuerde". Es la sabiduría de este gran maestro de nuestra jurisprudencia que me señaló el camino, el único que debo seguir. Yo agradezco al doctor Linares Quintana, a este genio del derecho argentino, su bondadoso consejo. Mis páginas, cargadas de resentimiento por lo que ocurría en nuestro país y por lo que sucedía en Europa, las he destruido.
En 1938 fundamos la Academia. Al año siguiente estalló la Segunda Guerra europea. El mundo había roto sus vínculos. Nacía una nueva filosofía de la historia. Había nuevas interpretaciones del Hombre y del Mundo. Todos vivíamos desconcertados. El cambio mental, por no decir político, era tan grande que hasta murió el tango. El último fue Adiós, Pampa mía. Era un adiós al país. Desde entonces no se compusieron más tangos que se hayan hecho famosos. La gente no pensaba en tangos, pensaba en el odio. En Rusia, los alemanes perdían diez mil hombres todos los días. En abril de 1945 fue la locura en el último reducto nazista. Hitler y Eva Braun se suicidaron. Goebels murió con su mujer y sus cinco hijos. Sólo quedó un hombre en el misterio: Martín Borman. Desapareció y se dijo que se había refugiado en la Argentina. El Día de la Victoria fue el 8 de mayo de 1945. Los judíos recordaban que, en Polonia, tres millones de israelitas habían sido asesinados y sólo treinta mil vagaban como espectros. Mussolini fue capturado a un paso de Suiza, y fusilado el 28 de abril de 1945. Su cadáver fue colgado de los pies junto con su amante Clara Petacci.
En estos años y en estos dramas vivió nuestra Academia. Nótese que no hablo de todo lo que en la Argentina vino después. La historia lo dirá.
En estos azares la Academia emitió sus juicios. Lo hizo sin temores y con franca nobleza. Por algo es, en estos problemas, la más alta institución del país. Yo quisiera evocar aquellos muertos -fundadores y miembros de número- que tuvieron la suerte de no ver tantos males, tantas injurias a nuestra historia y a nuestro honor de argentinos. Quisiera recordarlos a todos; pero son muchos y el tiempo no basta. Sus nombres están en las listas de muertos y vivos. Los muertos son unos setenta. Los vivos somos nosotros, aquí presentes, y uno -yo- que debería estar muerto, pero aún sigo entre ustedes, como representante de aquellos amigos que me están esperando. Voy a mencionar algunos nombres que conocí muy bien.
Garbarini Islas
Empezaré con mi colega cofundador, el doctor Guillermo Garbarini Islas. No sé, realmente, cuándo nos conocimos. Me parece que toda la vida fuimos amigos. Creo que nos encontramos en el Museo Social Argentino y nos presentó el doctor Tomás Amadeo. Nos entendimos desde las primeras palabras. Él era un jurista especializado en derecho agrario. Yo escribía historia, pero me interesaban, como me interesan, otros estudios. Garbarini me regaló libros suyos. Sabía simplificar lo intrincado, poner luz donde había sombras. Yo he tratado, de continuo, de hacer lo mismo. Por ello entendíamos en el acto lo que otros tardaban mucho en solucionar. No es extraño que estuviéramos de acuerdo y, con otros amigos, lográramos orden y progreso, como él repetía, en instituciones y centros de cultura. Hombre de voluntad, de constancia y de lucha, sabía ir despacio sin perder tiempo, esperar sin dormirse, obrar cuando había que proceder, detenerse cuando se debía ser prudentes. Por otra parte, era hombre que sabía razonar. Nunca se enojaba, explicaba, hacía ver los errores, cómo debían corregirse, cómo había que seguir adelante, alcanzar el triunfo. Así fue, toda su vida, un triunfador. Perteneció a tres Academias: la nuestra, la de Derecho y la de Agronomía. Él logró, en Madrid, la reciprocidad de títulos de miembros correspondientes de nuestra Academia con la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Dio impulsos nuevos al Museo Social Argentino, creó la Universidad del Museo y fue su rector magnífico. En sus últimos años presidió, también, nuestra Academia.
Quienes lo conocían a veces sentían la tentación de confesarse con él. Los escuchaba, les hacía ver la imposibilidad de ciertas aspiraciones, los afianzaba en sus derechos, les abría caminos en sus esperanzas, llevaba tranquilidad a sus espíritus. Por ello era buscado y obedecido. No quiso mezclarse en política. En política no siempre triunfan las buenas intenciones, sino las conveniencias, los arreglos, los intereses de unos y de otros. El doctor Garbarini veía más lejos que muchos políticos. Me consta que a unos les profetizó triunfos y a otros fracasos y que todos se cumplieron. Amaba nuestra Academia porque en ella estaban sus amigos más queridos. Murió en una vieja ciudad de Europa. Iba del hotel a la Universidad. Llevaba mensajes de nuestra Academia, libros de la cultura argentina. Quedaron desparramados en la calle. La ambulancia se llevó el cuerpo. Los papeles los arrastró el viento.
Rodolfo Rivarola
He de seguir con el primer presidente, el doctor Rodolfo Rivarola. Tenía fama, y la merecía, de hombre eminente por su vida y sus estudios jurídicos. En las conversaciones que tuve con él pude comprobar que era un espíritu de honda y amplia cultura. Había sido masón, como Mitre, Sarmiento y tantos próceres de nuestra patria. No era anticatólico, sino deísta y respetuoso de todas las religiones. Sus ideas políticas eran conservadoras y. al mismo tiempo, liberales, es decir, partidario del dogma de la Libertad. Podía considerársele un constitucionalista sutil y erudito. Su figura sorprendía. Corta estatura. La cabeza y los bigotes blancos. Daba la impresión de no haber sido nunca joven. Su vejez era adusta y bondadosa. Encerraba talento, autoridad y afecto. Mente lúcida, brillante. No vacilaba. Encontraba la clave en las inquietudes y en los aparentes misterios, memoria límpida, ademanes rápidos, redacción clara, luminosa, y palabras firmes, exactas, sin florilegios ni ambigüedades. Era el maestro y presidente nato de nuestra Academia. Conocía a los hombres en sus vidas, en sus ideas y en sus culturas. "Ustedes -nos dijo a Garbarini y a mí- serán los secretarios de la Academia", y nosotros aceptamos esos cargos que nos honraban y colocaban al lado de las personalidades más ilustres de la Argentina.
Adolfo Bioy
Un vicepresidente y luego presidente de la Academia fue el doctor Adolfo Bioy. Era una antítesis de Rivarola. Hombre de salón, tanto de París como de Buenos Aires, parco en palabras, gentil en grado sumo, fino en sus maneras, de cultura omnívora, pasaba de la música al arte, a la política y a las señoras. Era un placer conversar con sus recuerdos y sus experiencias. En la vejez perdió mucho de su memoria: esa memoria que revivía tantas imágenes, tantas bellezas de la vida y de la historia. Lo vimos decaer, con dolor y nostalgia de sus tiempos brillantes, cuando, junto a él, todo era esplendor, buen gusto y exquisitez. Este hombre que, en los últimos meses de su existencia, concurría a la Academia con un papelito que decía: "Queda abierta la sesión. El secretario leerá el acta de la reunión anterior...", era un artista de la palabra y de la pluma. Dejamos de lado sus trabajos de escritorio, sesudos y bien fundados, y vamos a un pequeño y simpático libro impreso en 1958, de trescientas páginas, titulado Antes del novecientos. Me lo dedicó en julio de 1962. "Para Enrique de Gandía -escribió- este libro de relatos orales de recuerdos viejos. Con mi amistad. Adolfo Bioy". Vivía en la calle Posadas 1650. Allí hablábamos de muchas cosas: de la ciudad y el campo. Su libro está consagrado a su infancia y a su juventud. Tiene el encanto y la frescura del hombre en la plenitud de sus recuerdos, que trata de indagar, en su memoria, cuál es la visión más antigua que perdura en su mente. Quería saber cómo eran y vivían aquellos hombres de los años en que sus vida tomaba formas definitivas. Evocaba sus viajes a Europa, los peones de su estancia, los profesores de sus colegios. Son seres sencillos, algunos analfabetos; otros, maestros primarios y secundarios. Un profesor de violín.
Yo aprendí el violín y aún toco canciones de mi juventud cuando sombras lejanas me hacen ver sonrisas que han muerto. Bioy era un amante de la literatura y de la música de su tiempo. A veces comentábamos novelas de entonces. Sus autores eran hombres gloriosos que hoy nadie comenta. El más hondo, en las emociones de España, era el maravilloso Ramón del Valle Inclán. Las Cuatro sonatas, en muchos sentidos inmortales, están olvidadas, pero vivirán por siglos. Yo le contaba a Bioy que había conocido al poético y exquisito Valle Inclán, en la Sagrada Cripta de Pombo, como la llamaba mi otro amigo Ramón Gómez de la Serna: un café famoso de vagos literarios. Valle Inclán era de una agresividad que sorprendía. Las malas palabras fluían de sus barbas como demonios que invadiesen el cielo. Un día pidió a un ministro que lo nombrara cuidador del paisaje español. Bioy se reía de estos recuerdos, de la pintura que yo le hacía de ese escritor, como no hubo otro en las letras españolas. Bioy ha dejado un hijo, Adolfo Bioy Casares, que no se acerca a Academias, que vive, como su ilustre padre, entre suaves memorias y, en sus libros, construye obras de arte.
Rómulo Zabala
Rómulo Zabala era uno de mis mejores amigos, tal vez el que más sabiamente me aconsejaba. Nos conocimos al volver yo de Europa, con mis padres, a fines de 1929. Él era vicedirector del Museo Mitre y secretario de la Junta de Historia y Numismática Americana, hoy Academia Nacional de la Historia. Cuando los miembros de la Junta recibieron mis libros "Historia del Gran Chaco", "Historia crítica de los mitos de la conquista americana y otros", me nombraron correspondiente en España. Al poco tiempo, en 1930, me elevaron a miembro de número. Tenía veintiséis años. Fui el más joven de los miembros de la Junta y hoy Academia Nacional de la Historia.
Zabala fue elegido vicepresidente de la Junta y yo, secretario. La Junta, con sede en el Museo Mitre, no tenía empleados. Yo escribía las actas, mantenía la correspondencia, cuidaba el archivo, corregía las pruebas: todo, como es natural, ad honorem. También pagaba los cinco centavos de las estampillas para las cartas. Hoy la Academia tiene un pequeño ejército de empleados. En unas antiguas habitaciones vivía la madre de Rómulo Zabala. Era viuda, pequeñita, sonriente, toda arrugada, con unas manos que no evocaban las de su juventud. Cuando el Museo se cerraba, ella recorría las habitaciones solitarias. El alma del general Bartolomé Mitre vagaba entre los libros, se sentaba en el escritorio y hablaba con otras almas que ocupaban los sillones. Ella había sido el ama de llaves de la casa de Mitre, la que dirigía la servidumbre, la que cargaba con la responsabilidad del hogar de aquel hombre, solo y triste, que sentía a su lado la presencia invisible de su mujer y de los amigos y enemigos con los cuales había forjado la historia argentina. Una vez por semana, una hija de Mitre, Delfina, venía a visitar a la madre de Rómulo Zabala. Las dos ancianas se sentaban en dos sillones, frente a frente, y recordaban los viejos tiempos y los muertos queridos. Una vez llegué yo. La mamá de Rómulo Zabala me presentó a la hija de Mitre. Yo creía soñar. Esa mujer, alta, delgada, con la distinción de su rango y la belleza suave que a veces dan los años, era la hija de uno de los hombres que habían hecho la patria. "Usted tiene pronunciación italiana", me dijo al mismo tiempo que me invitaba a sentarme. "¿Por qué?". Le expliqué que había nacido en Buenos Aires, que había tenido maestros particulares, que había hecho un año de escuela primaria en Niza, donde había aprendido el francés, y otros años en Génova, en el Gimnasio, donde había hablado, a la perfección, el italiano y el dialecto genovés. Me preguntó si había leído a Dante. "Soy un dantófilo", le contesté, "como Leopoldo Longhi de Bracaglia, como Jorge Max Rohde...". "¿Recuerda a Paolo y Francesca?", me interrogó. Y empecé a recitar el poema inmortal: "Quali colomba dal disio chiamata volavan per l’aere...". La hija de Mitre se unió a mis palabras y los dos juntos, algo emocionados, llegamos al final. Yo tenía veintiséis años; ella, medio siglo más que yo. Desde entonces, todas las semanas, por mucho tiempo, la mamá de Rómulo Zabala, la hija de Mitre y yo nos reuníamos para recitar a Dante. Así supe cómo Mitre amaba a Dante y a la lengua italiana, cómo sabía de memoria la Divina Comedia, y cómo la sabía también su hija. La mamá de Rómulo Zabala nos escuchaba con una sonrisa. A veces había dos lágrimas en sus ojos tristes.
Rómulo Zabala era para mí un hombre extraordinario. Sin mirar ningún catálogo, sabía en qué instante, en qué anaquel se hallaba cualquier libro, folleto o documento de la biblioteca famosa del Museo Mitre. Era un bibliófilo y un numismático sorprendente. Escribía poco; leía siempre y no olvidaba nunca. Su producción escrita es exigua. Algunos artículos en el Suplemento Literario de "La Nación", su "Historia de la Pirámide de Mayo", pieza erudita y curiosa, y la "Historia de la ciudad de Buenos Aires", que firmamos juntos. Yo no habría escrito esta obra sin la ayuda de Rómulo Zabala, que me facilitaba libros del Museo Mitre y yo llevaba a mi casa para aprovecharlos con mayor rapidez. Nos encargó esta obra un gran amigo nuestro, el intendente de Buenos Aires, el doctor Mariano de Vedia y Mitre. Hombre de honda cultura jurídica, histórica y literaria, Vedia y Mitre nos invitaba, a Zabala y a mí, para hablar de Oscar Wilde, de Chesterton y de George Bernard Shaw. Eran autores que aún no habían caído en el olvido. Wilde era el preferido. Yo no aguanto a Wilde, su bajeza ante el lord Douglas que tanto lo hizo sufrir, pero admiro la música de su prosa y la belleza de sus relatos. Vedia y Mitre traducía poetas ingleses y lo hacía con una perfección admirable. Sabía trasladar el espíritu del autor al espíritu del traductor. El lector sentía una nueva emoción. Cuando nos encargó, a Zabala y a mí, que escribiéramos la historia de Buenos Aires, nos encomendó, en realidad, ordenó, que no tocáramos la expulsión de los jesuitas, en 1767, y no dijéramos qué ocurría en ciertos conventos como consignan las Actas del Cabildo de Buenos Aires. Tuve que saltar todo lo que hubiese querido decir. Lo de los conventos sigue inédito y tal vez algún día lo haga saber.
Zabala era, ante todo, un hombre bueno y de una amplísima cultura. Tuvo la idea de la Primera Exposición Argentina de Numismática, en los salones de van Riel, en la calle Florida. Fue un éxito jamás conocido en la Argentina. Yo le propuse iniciar la segunda época del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, y el Instituto hoy es, en su especialidad, el más autorizado de América. Tengo la distinción, por viejo, de ser su presidente honorario. Fundamos otras instituciones de alta cultura que siguen su marcha magnífica. Los colegas de entonces lo quisieron y admiraron. Él y yo presentamos otros miembros que dieron gran lustre a nuestra institución. Entre estos miembros estaba el gran Ricardo Levene.
Ricardo Levene
Hablar de Levene es hablar de un trozo imponente de la historiografía argentina. Hombre de orígenes sencillos, de una familia del Azul, me contó la dureza de sus comienzos y cómo fue escalando la pirámide de la fama. Todo lo hizo con su laboriosidad sin límites. Era abogado, pero nunca quiso ejercer su profesión. Amaba la historia y la desentrañaba en el Archivo General de la Nación, en el de La Plata y en otros repositorios. Su "Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno", sus Investigaciones sobre la "Historia Económica del Virreinato del Río de la Plata", su "Historia del Derecho Argentino", son obras que dan fama a un historiador. Y no hablemos de la dirección de la "Historia de la Nación Argentina", sus otros libros e incontables monografías y artículos. Todos son estudios sólidos en su erudición. Pero en historia nunca hay nada definitivo. Las conclusiones de un historiador son a menudo superadas por las de otro historiador. Yo, por ejemplo, descubrí la verdadera personalidad de Martín de Álzaga, con una documentación jamás utilizada por otros investigadores. Lo presenté como precursor de la Independencia argentina. Quería instalar un Congreso que declarase la independencia del Virreinato del Río de la Plata. Negué que hubiera tomado parte en la conspiración que le costó la vida y que no fue suya, sino de San Martín, Alvear, Monteagudo y otros políticos. Estos hombres derribaron el Triunvirato que envió a la muerte a Álzaga y a otros inocentes. Lo que yo demostraba no coincidía con la historia tradicional y, en particular, con lo que había escrito Levene. Pero lo que más le disgustó fue un libro mío sobre las ideas de Mariano Moreno que editó el Instituto del doctor Emilio Ravignani. Probé que un "Plan de operaciones" que se atribuía a Moreno no era una pieza falsa, forjada por un enemigo de los hechos de Mayo, sino un documento auténtico, compuesto por Moreno. Levene sostenía la tesis de Paul Groussac, el cual, por enemistad con Norberto Piñero, que lo había publicado, repetía que era falso. El hecho es que un día Levene me habló claro: me impuso que yo siguiera con mis estudios coloniales, que escribiese sobre la conquista y la colonización de América y no tocase temas relacionados con la Independencia ni con hechos posteriores. Yo debía ocuparme de una época y él de otra. Ninguno de nosotros alzó la voz. Le dije que no, que escribiría e investigaría sobre lo que yo quisiese y que sostendría cosas nuevas sobre lo que él llamaba la Revolución de Mayo. Así empecé a cambiar los fundamentos de la historia argentina. La amistad se puso tirante. Renuncié a la Secretaría de la Academia y mi lugar lo ocupó Alberto Palcos. Desde entonces Levene no me permitió, durante diez años, dar una conferencia en la Academia ni publicar un artículo en el Boletín. Un día -los años habían pasado- me dijo: "Hagamos la paz". Nos abrazamos y yo volví a hablar en la Academia. Otros investigadores habían demostrado que el Plan atribuido a Moreno era bien auténtico y que yo había tenido razón en todo lo que habíamos discutido.
Levene sufrió mucho con el cierre de las Academias. Un gobierno que tanto daño hizo había tomado ese resolución absurda. Levene tuvo la felicidad de verlas restauradas por una revolución que devolvió su dignidad al país y ocupó otra vez la presidencia de la Academia de la Historia. Yo no quise volver a mi viejo cargo de secretario. Rómulo Zabala, tan querido por todos, había muerto. Un día, caminando por la calle, se dio cuenta de que arrastraba un pie. Espasmo o derrame cerebral. "Soy un pájaro con un ala herida", me dijo. No fue el mismo durante un tiempo, hasta que su mujer lo sintió muerto en la cama. Me parece verlo: de mi estatura, es decir, bajo, más grueso que yo, con la cabellera blanca, una sonrisa buena y franca, un alma generosa y sabia. Fue para mí un gran golpe. Y poco después murió Levene. Otro ataque cerebral. Lo vi. en el cajón, en su casa de la calle Melo, un hermoso petit-hotel donde hoy vive su hijo, un abogado e historiador de renombre. Tenía la cara tumefacta por el derrame. Sin Zabala y sin Levene, a quien tanto ayudé en la preparación de la Historia Argentina editada por la Academia, me sentí solo, muy solo. Comprendí lo que valían esos hombres. Yo me había hecho a su lado. Todos habíamos llevado los estudios históricos a un nivel nunca alcanzado en la cultura de nuestra patria. Los presidentes que sucedieron a Levene no tenían su empuje, su ardor por la historia. Otros amigos también habían muerto. Me refugié, más que en otros tiempos, en nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Monseñor Miguel de Andrea
Otro vicepresidente de nuestra Academia fue Monseñor Miguel de Andrea. Sacerdote realmente único en nuestra sociedad. Suave, sin ser melifluo; cortés, sin ser servil; noble, sin vanidad; culto, sin exhibir su sabiduría. Hombre de iglesia y de salones, de biblioteca y de púlpito. Sabía hablar con lucidez. Simplificaba los problemas. Exponía síntesis de síntesis. En sus escritos no había una palabra superflua. La idea pura llegaba a quien la oía, convencía y tranquilizaba. Nunca hizo discursos tediosos. Por ello la iglesia de San Miguel estaba llena cuando él hablaba. Lo escuchaban señoras elegantes y personas de servicio; hombres eminentes y jóvenes extasiados. Era su palabra un pensamiento rico y profundo. Así discurría de la justicia y del dolor, de los problemas más complejos y de las cuestiones más simples. Buscaba la verdad y la exponía con amor. No había sonoridad en su oratoria. Nunca fue hueca y obscura y embelesaba como un rayo de sol. Pudo alcanzar cargos muy altos en su carrera eclesiástica. Un día le pregunté por qué no había aceptado ciertos honores. Me hizo algunas confidencias, seguro de mi silencio. Abrí los ojos. Quedé sorprendido y le prometí no hablar. A veces me recordaba el talento de Lamennais, de Lacordaire y otros oradores sagrados, elocuentes y sabios. Hoy nadie recuerda aquellas voces y aquellas palabras.
Alfredo L. Palacios
Entre tantas figuras sobresalientes la más simpática, a su modo, era la del doctor Alfredo L. Palacios. Fue un socialista que hoy pasaría por conservador. Vestía a lo Palacios, a lo criollo, aunque los criollos no vestían como él. Siempre de oscuro o de negro, con un chambergo de alas anchas, un poncho, camisa blanca, una ancha corbata y sus bigotes mosqueteros, renegridos y con las puntas hacia arriba, un poco a lo Kaiser. Enemigo del militarismo alemán, defendía el militarismo argentino. Hombre de ideas muy amplias en materia religiosa, le parecía bien que cada cual creyese en lo que quisiese y era amigo de muchos sacerdotes, empezando por Miguel de Andrea. Buscaba la justicia, tanto para el obrero como para el patrón. Eliminó del país la prostitución. Defendía los derechos de la mujer. Quiso para ella el voto como los hombres. Su voz era fuerte y a la vez, suave. Podía hablar largamente y nunca cansaba. Ignoraba la fatiga. Era claro en sus exposiciones. Lo entendía un doctor en Derecho y un analfabeto. Por ello, quien lo conocía lo admiraba. Tenía el don de crear amistades. Nunca se casó porque amaba a todas las mujeres. Gustaba de los chistes de buen gusto. En su casa de la calle Charcas, muy próxima a la mía, reunía los sábados a sus amigos a almorzar. Hombres y mujeres de las tendencias políticas más opuestas se entendían como si todos pensasen de la misma manera. Él se sentaba a la cabecera de la mesa y las conversaciones eran siempre cordiales. Tenía una rica biblioteca. Estudiaba la historia, el derecho, la sociología práctica, que resolvía situaciones difíciles y no se enturbiaba en teorías de estructuras. Escribió sobre el trabajo y la fatiga, las Malvinas, Echeverría, sobre cuestiones humanas. Algunos intolerantes lo combatieron. Él se reía de ellos o les tenía lástima. Es una pena que no haya sido presidente de la República. Tal vez hubiera sido uno de los mejores presidentes. Nunca olvidaré su amistad y su bondad.
Osvaldo Loudet
El doctor Osvaldo Loudet fue uno de los últimos presidentes de nuestra Academia. Yo era más amigo de su hermano Enrique, ex embajador, hombre de muchos viajes y muchas anécdotas, chistes a veces arriesgados y conversaciones cada vez más entretenidas. Los dos hermanos no lo parecían. Osvaldo era un profesor ilustre, cargado de méritos y de títulos. Clínico, historiador, literato y sociólogo digno de admiración. Enciclopédico, amante de la ciencia, de la historia, del arte y de las letras. No era autor de descubrimientos, pero sí un maestro del buen decir, que penetraba por igual en los misterios del cuerpo humano y en los del alma. Escribía con elegancia y buen gusto. Su prosa nos recuerda su amable sonrisa y su espíritu superior. Ejemplo envidiable de humanista, que no desconocía la poesía y tenía la mirada del médico sagaz, que rara vez o nunca se equivoca. Escribió hasta los últimos instantes de su vida y sus páginas respiran la calidez de su palabra y el ingenio deslumbrante de su talento.
Octavio R. Amadeo
Un amigo y colega que mucho me enseñó a pensar fue el doctor Octavio R. Amadeo. Tenía otros hermanos igualmente sabios y uno nos acompañó también en la fundación de la Academia. Octavio era el que yo más trataba y al que más a fondo conocí. Por ello hablo de él. Alto, porte señoril, con una sonrisa adusta, unos ojos que escrutaban, unas manos que sabían mucho de libros. Abogado de altos pleitos, con su estudio en la calle Florida, recibía pocos amigos y allí hablábamos de historia. Caso curioso. Amaba ampliamente la historia, leía libros de historia y no buscaba la historia en los archivos. No se le debe ningún descubrimiento. "Eso lo hacen los investigadores", decía. "Yo aprovecho sus esfuerzos. Veo la historia a través de quienes la han exhumado". Era una manera de pensar. Escribía artículos, "medallones", como él los llamaba, sobre hechos y personajes de nuestro pasado. Cada "medallón" le llevaba muy largo tiempo en lecturas y meditaciones. Un día, el doctor Ramón J. Cárcano lo presentó a la Junta de Historia y Numismática Americana como candidato a miembro de número. En la Junta, los investigadores provectos tuvieron sus dudas. "No es hombre de archivos -decían- No ha publicado documentos inéditos...". Cuando Ramón J. Cárcano, el presidente, lo supo, me dijo: "Si rechazan a Amadeo yo renuncio a la Junta". Rómulo Zabala y yo nos encargamos de convencer los ánimos. Poco a poco, los reacios fueron comprendiendo. Amadeo hacía una historia a su modo. Buscaba el alma del personaje. Creaba e interpretaba al personaje que él veía en sus lecturas. No era la historia basada en documentos, sino en las conclusiones de quienes habían descubierto documentos. Él extraía de ellos lo que sus descubridores, satisfechos con el hallazgo, no habían entrevisto. Era una historia de reconstrucción psicológica que nunca se había hecho entre nosotros. Por ello no lo comprendían unos y lo admiraban otros. Sus "Vidas argentinas", hecha con tantos "medallones", tuvo miles de lectores. Igualaron a las novelas de Hugo Wast y de Manuel Gálvez. Los alumnos de los colegios sabían más historia leyendo estos "medallones" que sus textos obligados. Es que en ellos estaba la vida. Los personajes evocados no eran muertos embalsamados ni bustos de mármol o bronce. Eran hombres que vivían y hablaban. Hacían sentir sus estremecimientos, sus alegrías -muy pocas- y sus dolores -muy grandes-. Revivía las tramas de sus existencias, esos conjuntos de penas y de sueños que nosotros mismos olvidamos en nuestro pasado. Por primera vez observábamos la indefinible belleza que tienen las flores de los cementerios. Sentíamos el encanto de crepúsculos olvidados. Comprobábamos que la sombra del futuro a veces oscurece los esfuerzos del presente. La historia de Octavio R. Amadeo era una historia de algo que iba más allá de lo humano. Yo meditaba: ¿qué queda de los tiempos de ayer?. Y, como era joven, me preguntaba: ¿qué se ha hecho de las mujeres que tanto he idealizado y me han dicho adiós? Cada historiador tiene una actitud frente al pasado. Muchos escriben como enamorados sin esperanzas. Otros sienten que, a veces, hay una necesidad de morir. Los "medallones" me dejaron la sensación de que la historia nos enseña a avanzar hacia la negrura eterna.
No sé, como se decía en otros tiempos, si hay hombres predestinados. Lo que sé es que hay hombres que alcanzan su resurrección cuando menos se piensa. Es la historia que hace estos milagros.
Eduardo Crespo
Un hombre que no dejó una gran obra escrita, pero sí un cálido recuerdo, fue el doctor Eduardo Crespo. De unos sesenta y tantos años, de una altura mediana, peso proporcionado, siempre sereno, con una conversación suave y persuasiva. Vivía en salones políticos y sociales. Hablaba largamente con hombres de gobierno y con señoras que habían olvidado un poco la juventud. Una vez, en el Ministerio del Interior, adonde me llamaron para preguntar algo sobre límites internacionales, estaban en una pequeña habitación, Leopoldo Melo, de pie, y Eduardo Crespo, sentado, que le explicaba un grave problema. Melo lo oía silencioso y aprobaba moviendo la cabeza. Entonces comprendí qué significaba el doctor Crespo. Su casa, un petit-hotel en el centro de Buenos Aires, hoy demolido y transformado en un gran edificio de departamentos, era, en sus dos pisos, un museo de muebles del novecientos, cuadros y esculturas de bronce.
Una vez por semana se reunían, puntualmente, en el hall y, sobre todo, en el comedor, con una gran mesa cubierta de exquisiteces, políticos notables, escritores notables, damas notables. Todos eran notables, empezando por la dueña de casa, la señora Eugenia Monty Luro de Crespo, dama que aún lucía la belleza y el encanto de su juventud. Vivía en esa transición, tan seductora, de los años sonrientes a los años que, sin ser maduros, convierten a una señora de atractivos primaverales en otra de encantos otoñales. Esta aureola, que a veces tiene algo de santidad, era un descanso espiritual para los hombres que no presumían de jóvenes, pero que tampoco querían resignarse a las tristezas de la vejez. Le confiaban inquietudes que sólo podía escuchar una noble amiga. Era una mujer de espíritu alado, que leía a D’Annunzio y tenía el arte tan difícil de agradar y estar siempre en un altar de respeto y admiración. El salón de Eduardo Crespo, como el de Elena Boneo, en su casona de Belgrano, contigua a la de Enrique Larreta, y el de Marcos Avellaneda, fueron los últimos salones, que yo conocí, de aquel Buenos Aires que mucha gente consideraba la ciudad mejor vestida del mundo. Era un Buenos Aires elegante y fino, que prolongaba las reminiscencias de París y de aquella bella época que pareció morir con la primera guerra mundial y revivió -como el reaparecer de un muerto- antes de la segunda. Allí conocí a una señora, judía, que había sido amante de Benito Mussolini y me contaba intimidades del Duce italiano. Había hombres viejos que recitaban poesías. Uno, infaltable, siempre de negro, con el pelo blanco, las manos con ese suave temblor que da el buen whisky, recitaba, como si nunca lo hubiera hecho, el famoso soneto en francés "Mi alma tiene su secreto...". Los jóvenes hablaban de política. Muy acertado estuvo George Bernard Shaw cuando dijo: "El joven que es de derecha no tiene corazón, y el viejo que es de izquierda, no tiene cerebro". Aquellos jóvenes han muerto o tienen mi edad. Aquellos viejos ya no son ni recuerdo. Me parece ver a las dos hijas del senador Carlos Serrey, con aspirantes que pensaban elevarse en política, y al doctor Eduardo Crespo, rodeado de ministros, embajadores, senadores y diputados que arreglaban el mundo y hoy el mundo no sabe cómo se llamaban.
Egidio S. Mazzei
Debo recordar los orígenes de nuestra institución y hablar de algunos miembros fundadores, pero yo quisiera evocar a todos los amigos muertos, los fundadores y los que vinieron después, a reforzar y dar nuevos brillos a nuestra Academia. Mencionaré uno de los últimos presidentes, el doctor Egidio S. Mazzei. Fue uno de los clínicos más talentosos que he conocido. Tenía la admiración de sus colegas y el amor de sus enfermos. Sabía del alma y del cuerpo como si hablara con los secretos de la ciencia y de ese yo interior que sólo conoce el médico y que, a menudo, el mismo enfermo ignora. El doctor Mazzei tenía ese don maravilloso, esa intuición sorprendente, de saber por qué el enfermo estaba enfermo, por qué sufría y desconocía su mal y avanzaba, sin saberlo, hacia la muerte. Era, repito, un clínico como hay pocos. A su lado su señora, la doctora María Leticia Díaz Soto de Mazzei, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Con él compartía el amor al arte y a la medicina, a esa increíble y sorprendente labor de descubrir las enfermedades que los más célebres pintores reprodujeron en sus cuadros. Pareja envidiable y realmente única, que un día el destino quiso cortar. Así nos llevó a un gran amigo que vivió años, si es que puede llamarse vivir, con la mente obnubilada, como si su cuerpo durmiese en un sueño que los científicos aún no saben si era de este mundo o de otro mundo.
Mariano R. Castex
Pido perdón si me alargo en la rememoración de amigos queridos. Uno más: el doctor Mariano R. Castex, tan compañero del doctor Mazzei. Nada sé de medicina. Sus colegas lo consideraron siempre un maestro insigne, un médico que hizo escuela, que dejó trabajos inolvidables y señalaba rumbos a la posteridad. Su cultura se extendía al arte y a las letras. Su carácter, recto, justo, generoso, lo hacía amar y respetar. De él pueden hablar los sabios. Sus amigos hablan de su corazón.
Hemos hecho esta Academia piedra sobre piedra. La hemos construido con nuestras ilusiones. Hemos querido dar a nuestro país una institución sabia y superior, que ilustrase y orientase, que combatiese los abusos de la política y enseñase a las gentes a elegir el camino mejor. Nuestros presidentes han sido y son pastores de hombres que han traído los conocimientos de sus vidas. Entre los fundadores hubo médicos, ingenieros, juristas, filósofos, literatos, hombres de ciencias y humanidades, políticos y diplomáticos. Sus sucesores son, igualmente, maestros en las ciencias de la vida y del saber. Cada hombre es el signo de una existencia consagrada a una especialidad. Por ello esta Academia tiene un renombre de gloria y de autoridad. Nunca nos hemos doblegado ante ningún poder. Hemos sido independientes en nuestros pensamientos y los hemos expuesto con valentía y, a veces, heroísmo, jugando nuestra institución y nuestra ventura personal. Así hemos sido respetados, como una guía y una luz que nadie osa destruir porque sería atacar el más alto exponente de la cultura nacional.
Los viejos tenemos el derecho de hablar de nuestra muerte. Espero morir en Buenos Aires y ser enterrado en mi bóveda, donde me esperan mi padre y mi madre. Por ello pienso cómo me gustaría morir. No quisiera que el dolor no me dejase pensar. Quisiera despedirme de mis amigos vivos y anunciarme a mis amigos muertos. Algunas noches, en que la muerte, cronológicamente ineludible, parece llamarme, sueño diálogos con mis amigos muertos. Estos diálogos de un hombre que aún está vivo con hombres y mujeres que han muerto tiene su significado y su filosofía. No creo que ellos y ellas me escuchen, pero les hablo como si estuvieran muy atentos a mis palabras. Les cuento qué he hecho después que ellos y ellas se fueron. Les hablo de mis sueños, como si mis amigos me sonriesen y mis amigas me permitiesen que les tomara las manos. Así sería, tal vez, bello y poético morir; pero otras veces reflexiono que mucho mejor sería que mi cerebro, aún indómito en su lucidez, se fuera apagando como se adormeció el de Adolfo Bioy, el de Lucas Ayarragaray y el del gran numismático Jorge A. Echayde, el del ingeniero Nicanor Alurralde, que yo no sabía que había escrito trabajos fundamentales sobre Américo Vespucci. Estos hombres que he mencionado, de fama y de talento, no supieron que la muerte estaba a su lado y los llevaba del brazo, cada vez más ligero, hacia las tinieblas y el sueño. No les sonrió, en su vejez, una mujer que habían amado. No vieron las sombras. Volvieron a ser niños, a no saber dónde vivían, ni cómo se llamaban sus hijos. Yo quisiera morir como ellos, con esa paz, esa beatitud que es propia de los santos y no con recuerdos de amores que lloran y de grandes traiciones.
En nuestra Academia aprendí a valorar la política, esas olas y esos contagios colectivos de ideas a veces nefastas que, como tifones del Caribe, terminan por esfumarse en la indiferencia y el olvido. ¿Dónde están los cientos de políticos que he conocido y con los cuales, a menudo, he discutido? Los que tanto daño hicieron al país y los que algo de bueno le dejaron se han perdido en la noche, en la selva oscura en la cual se extravió Dante.
He estudiado y sigo escribiendo con el afán y la prisa de mi juventud. Tuve como ejemplo y como maestros a nuestros ilustres colegas de esta Academia. A todo esto ha pasado medio siglo. Dentro de otros cincuenta años, cuando se conmemore y celebre el primer centenario de la Academia, casi todos nosotros estaremos muertos. Otros hombres de ciencia ocuparán nuestros lugares y tal vez un día hablen de nosotros. Todos tendrán más de sesenta años. Hoy no tienen más de veinte. Sin duda dirán de nosotros cosas bondadosas y bellas. Nos juzgarán por nuestros libros. Algo sabrán y nada dirán de las tristezas que hemos vivido, de las pasiones que han torturado nuestras almas, de los secretos que nosotros mismos, de tanto ocultarlos, terminamos por olvidar. Generosas palabras, las de estos colegas del futuro que aún no conocemos. Elogios indebidos e injustos que, a los pocos años, nadie recordará. Pero esta vanidad de vanidades que esperamos dentro de medio siglo será nuestra gloria, la gloria de todos nosotros, que evocamos a los muertos de hace otro medio siglo, nuestra pobre y única gloria.